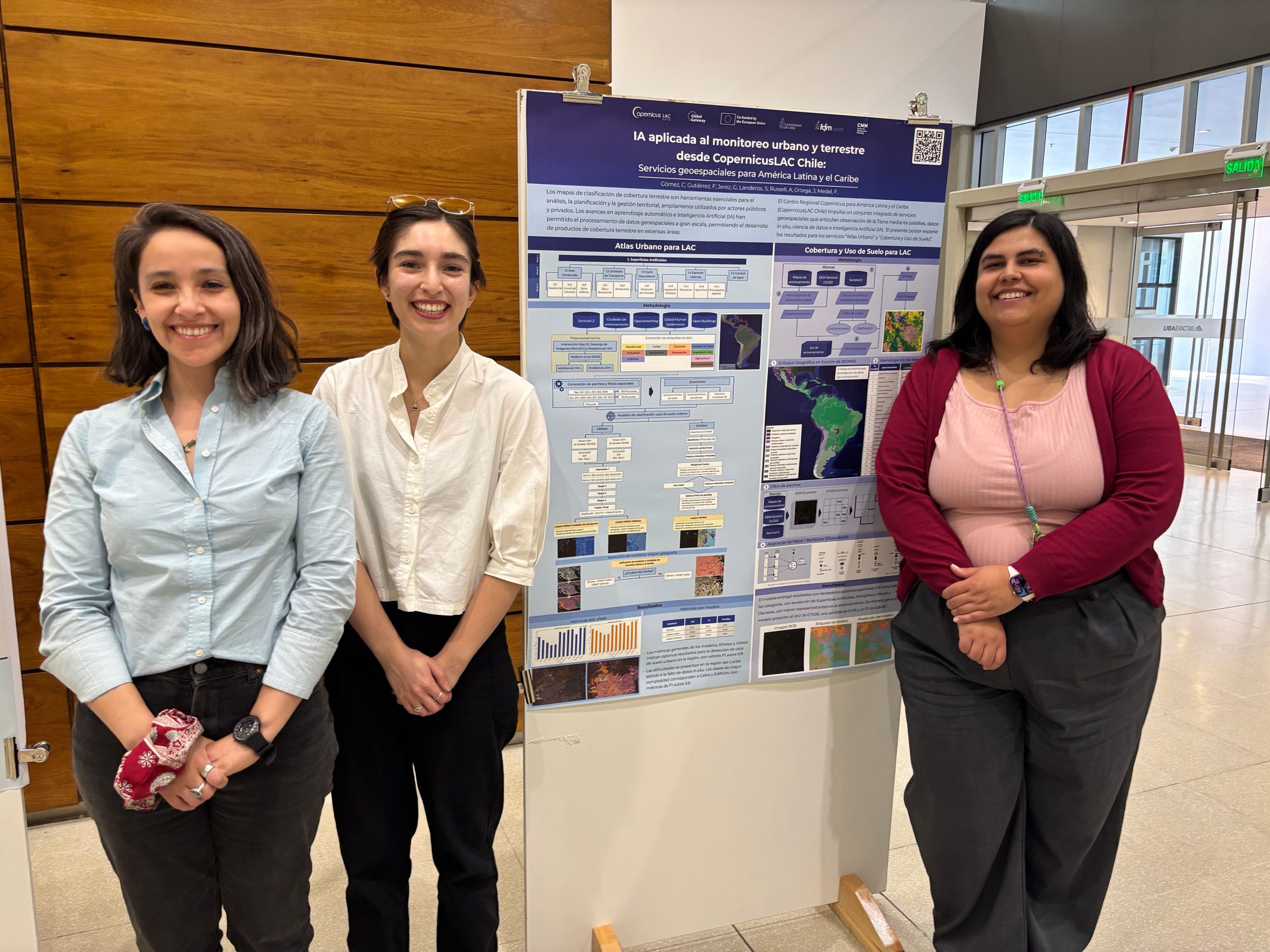Entre el 20 y 24 de octubre se desarrolló en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) la primera Escuela de Deep Learning, área que utiliza redes neuronales multicapa para la creación de aplicaciones y productos de inteligencia artificial (IA). Ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, de ahí que se hiciera esta primera escuela dictada en español, producto del gran interés de la comunidad investigadora en Latinoamérica.
El evento buscaba formar y actualizar a las comunidades estudiantiles e investigadores en los principales problemas y métodos de vanguardia, tales como evaluación de sistemas de machine learning, procesamiento de lenguaje natural y grandes modelos de lenguaje, equidad y ética en métodos de inteligencia artificial, procesamiento de señales biomédicas, resolución de problemas inversos con métodos de aprendizaje supervisado y no supervisado, y métodos de cuantificación de la incertidumbre.
El curso recibió cerca de 800 postulantes, de los que más de 200 fueron seleccionados, y contó con el auspicio de instituciones de alto prestigio como el Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automática de Francia (INRIA), Apple y el International Centre for Mathematical Sciences de Edimburgo, entre otros.
En representación de CopernicusLAC Chile, asistieron Camila Gómez, especialista en Percepción Remota en el servicio de Cobertura y Uso de Suelo (CUS), Francisca Gutiérrez, especialista en Percepción Remota en el servicio de Atlas Urbano (AU), y Gabriela Jerez, ingeniera en Inteligencia Artificial; quienes expusieron los avances del Centro en cuanto a sus servicios ofrecidos, compartiendo las metodologías aplicadas para los servicios publicados y además las experiencias de aplicación de IA a datos satelitales fortaleciendo redes de colaboración con especialistas e investigadores de la región.
Esta experiencia permitió comprender de manera más profunda cómo el conocimiento técnico sobre las especificaciones y capacidades del hardware —particularmente las unidad de procesamiento gráfico (GPU) y entornos de cómputo distribuido— influye directamente en la optimización y desempeño de los modelos de aprendizaje profundo. Gabriela Jerez explica que “la idea apunta a consolidar un trabajo colaborativo entre las áreas de infraestructura tecnológica y de investigación aplicada, de modo que las soluciones de inteligencia artificial se desarrollen considerando tanto la arquitectura computacional como los requerimientos científicos. Esto permite mayor eficiencia, reproducibilidad y escalabilidad en los procesos de modelamiento”.
Un concepto del que se habló en la Escuela de Deep Learning, es el de “alucinaciones”, que corresponden a resultados generados por un modelo que no se basan en evidencia real dentro de los datos de entrenamiento, es decir, inferencias que el modelo “imagina” sin respaldo empírico. “En CopernicusLAC Chile, nuestros modelos para la generación de mapas de Cobertura y Uso de Suelo y Atlas Urbano se diseñan para evitar este tipo de errores mediante el uso de umbrales de confianza estrictos en las probabilidades (posteriors) obtenidas durante la clasificación. Esto significa que el sistema sólo considera válidos aquellos píxeles cuya predicción presenta alta confiabilidad estadística. En otras palabras, el modelo no inventa información: si los datos no existen o no cumplen con el estándar de certeza, no se incluyen en el resultado final” desarrolla Camila Gómez.
La Escuela contó con varias charlas, entre las que Francisca Gutierrez destaca la de Victoria Peterson sobre “Optimización para aprendizaje automático”. “La exposición abordó estrategias avanzadas de optimización en modelos de deep learning, enfocándose en el ajuste de parámetros para mejorar la eficiencia computacional sin sacrificar precisión de modelos. Este tipo de enfoques es aplicable a los modelos que utilizamos para los servicios de CopernicusLAC Chile” comenta la especialista en Percepción Remota en el servicio de Atlas Urbano (AU).
Las representantes de CopernicusLAC Chile, Camila, Francisca y Gabriela, concluyen en que la participación en eventos internacionales dentro de la región es fundamental no sólo para difundir el trabajo realizado por CopernicusLAC Chile, sino también para nutrirse del conocimiento y las experiencias de otras comunidades científicas. “Espacios como este fortalecen la colaboración entre países latinoamericanos, promueven el intercambio de prácticas y metodologías, y permiten al equipo incorporar innovaciones tecnológicas que potencian el desarrollo de capacidades locales en observación de la Tierra e inteligencia artificial aplicada” reflexiona Gutiérrez.